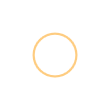A lo largo del siglo IV a.C. un número de castros se deshabitan, acusándose a lo largo de este siglo y el siguiente, una serie de cambios importantes en el paisaje, plasmándose en un aumento de poblados (un 40% son de nueva creación) con sus necrópolis, reflejo de un aumento demográfico. Se acusa progresivamente un patrón diversificado de asentamientos, con una tendencia a núcleos de mayor extensión, de 4 a 6 ha., pero continúan dominando los pequeños de una y dos hectáreas.
Estos poblados muestran preferencias por ocupar cerros destacados en las amplias llanadas aptas para la agricultura de secano. La opción por las zonas agrícolas se refleja también en la mayor proximidad de los asentamientos a los valles fluviales, buscando la complementariedad de las tierras más fértiles con las posibilidades ganaderas del páramo y los recursos forestales de las riberas de los ríos y de los montes de encinares, pinos y sabinas.
Se observa ya en este momento una de las constantes para la subsistencia en esta tierras, la complementariedad de recursos entre agricultura y ganadería. La pobreza del suelo, unida a la altura y al duro clima, hacía difícil la práctica de una agricultura intensiva en el conjunto del territorio. En estas circunstancias, el mantenimiento de una población en crecimiento debió hacerse a partir de un uso extensivo, tanto para la explotación agraria como para la ganadera. La referencia casi única o monolítica al grano sembrado pone de manifiesto la existencia de una movilidad, que se desenvolvía en estrecha relación con una ganadería no especializada.
También el “paisaje” doméstico cambia, ya que las cerámicas a mano, de tonos oscuros e irregulares, se van a enriquecer tecnológica y cromáticamente con las cerámicas de tonos rojos y pinturas vinosas; así como la generalización del hierro. Muestra de como los grupos del Alto Duero acusan la incidencia de la cultura material ibérica: torno de alfarero, tipos y decoraciones cerámicas.